EL LIBRO DE LA SEMANA
El laberinto de la inmortalidad
Con prosa brutalmente glacial, Don DeLillo despliega en 'Cero K' una mezcla de -ficción y ficción filosófica

Sólo por Ruido de fondo (1985) o esa obra maestra titulada Submundo (1997), el autor del Bronx ya es un narrador imprescindible desde hace décadas. Amis lo admira y Faulkner lo hubiese apadrinado porque enfrenta al ser humano ante la sociedad y ante sí mismo, lo observa formando parte de la masa y lo escruta en el interior de una habitación del pánico. Lee la historia como testimonio del futuro e imagina mil imágenes de la balanza en la que se miden la muerte y la vida. De su pertenencia a la ficción posmoderna le queda la etiqueta, pero sobre todo una aguda conciencia de la paranoia considerada como una de las bellas artes. DeLillo vincula el universo y el corazón de una manzana oxidándose en una bandeja. Su ficción se apodera de la paradoja de un consumismo apremiante que no aleja al individuo de su miedo innato a la muerte.
Cero K involucra en la deontología cuestiones como la inmortalidad o una hermenéutica de la vida, y abraza viejas dudas razonables sobre el derecho a retener la vida
Alguien se preguntaba en Ruido de fondo:“¿Qué crees que es la vida después de la vida?”, y su nueva novela, la más poderosa desde Submundo, puede entenderse como la utopía del hombre endiosado que pergeña un lugar en el que vencer a la muerte. No es ciencia-ficción, es ficción filosófica. Jeffrey Lockhart narra desde su laberinto de sensaciones metafísicas el modo en que el magnate Ross, su padre, combate con la tecnología y un halo visionario, en un complejo remoto, contra ese sueño eterno que él quisiera transitorio y que irremediablemente se lleva a su esposa de este jodido mundo. Jeffrey, sin embargo, no cree en hombres jugando a ser dioses. Tampoco DeLillo, que introduce al lector en la conciencia del narrador a través de un texto mesmérico en el que lo ignoto cobra un sentido trascendente y el espacio abstruso en el que se mueve el narrador alcanza a suscitar una rara ansiedad: “Quería saber dónde estaba yo y qué estaba sucediendo a mi alrededor”. El lector no puede evitar dejarse llevar entonces por una magnífica comunión entre lo cotidiano y lo insondable, entre la certeza de ese fin del mundo que marca a fuego la primera línea de la novela y la necesaria pero quimérica intención de evitarla, entre la presencia de esa intrusa llamada muerte y la profecía de que un día la biomedicina desafiará a la naturaleza y la hará mutar, y más tarde matar.
Cero K involucra en la deontología cuestiones como la inmortalidad o una hermenéutica de la vida, y a la vez abraza viejas y fáusticas dudas razonables acerca del derecho a retener la vida, o a pactar a espaldas de la Parca, o a manipular el destino del que el hombre, como una vez dijo Franklin D. Roosevelt, no es prisionero, pues sólo es prisionero de su propia mente, y la del millonario Ross parece estar trastornada por una patológica congoja por lograr ese brave new world, ese mundo feliz al final del oscuro túnel de la dimensión desconocida. Su hijo, el adictivo narrador de esta novela, aboga en cambio por cierta forma del viejo adagio del carpe diem, disfrutar una vida que ya es mágica por el mero hecho de que el batir de alas de una mariposa pueda desencadenar el caos.
En su famosa entrevista con The Paris Review de 1993 constataba que hubo un tiempo en que ciertos novelistas convirtieron sus libros en mundos, y decía que Joyce fue uno de ellos y que ahora tal vez cumpla hacer lo contrario, convertir el mundo en un libro que refleje sus contradicciones y sus aspectos subrepticios, los objetos dotados de un halo especial, la mansedumbre de la vida real y su envés, la excepcionalidad constante. Los objetos descritos y los sujetos atrapados en la página con el alfiler de la palabra, “hombre de pie con vaso de cartón, mujer agachada junto a su vómito de colores mareantes”, “soldados bajo una nevada, apiñados en cuclillas”. Imágenes salpicando al lector. Es el mundo atrapado en el papel, el que se ve pero asimismo el que se oye y se siente. Son “los severos límites del yo” en el espacio infinito. El deseo de una descripción total, no al modo del nouveau roman, no deshumanizada sino rehumanizada. “La quietud de las hojas inmunes a las ráfagas de aire” y “a solas en una habitación en silencio”. Es la interacción perfecta, la idea de complejidad, “el zumbido del mundo”. Es DeLillo químicamente puro. De la criogénesis al body art —con guiño a su obra de 2001—; del significado de las palabras a las interrogaciones retóricas sólo en apariencia; del topos del hombre como microcosmos al cosmos como invención del hombre; del arte, la pantalla de televisión y su realidad real y el enfermo terminal al placer “del contacto íntimo de tierra y sol”, a un apocalipsis que es preciso aplazar.
Perturba su prosa glacial nacida de su Olympia, que habita la exactitud de la ciencia y genera la emoción de la poesía. Seduce su asepsia brutal, que tal vez no sea sino un espejismo. Y esa levedad estremecedora que vaticinó Calvino. Pero lo que resulta realmente inquietante es su perenne obsesión por mirar muy de cerca cómo el hombre hace de tahúr con las cartas de su destino. Por Dios, que gane la partida.
Cero K. Don DeLillo. Traducción de Javier Calvo. Seix Barral. Barcelona, 2016. 318 páginas. 19,90 euros

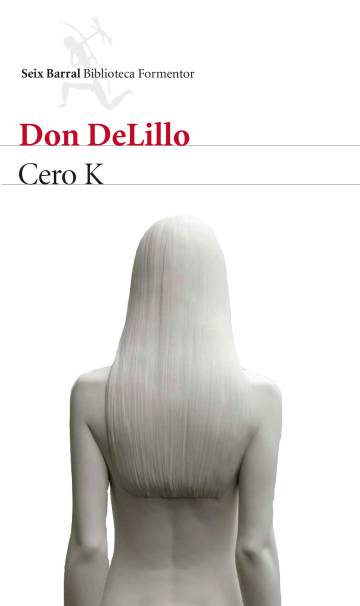
No hay comentarios:
Publicar un comentario